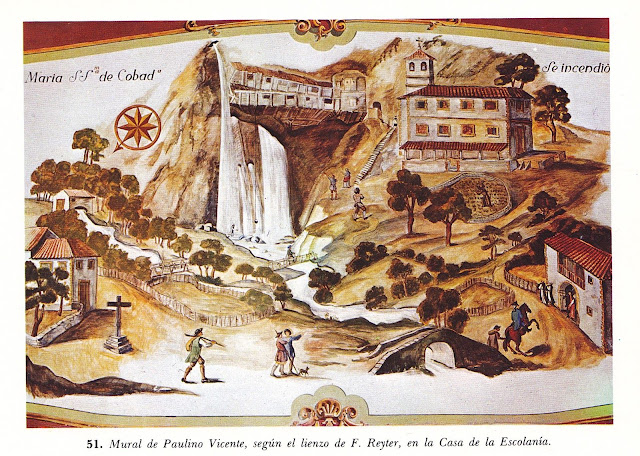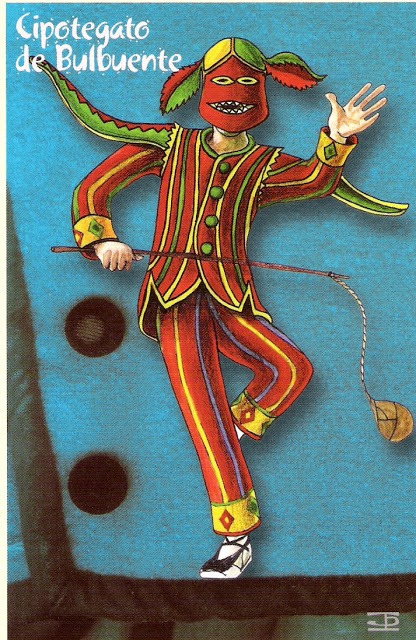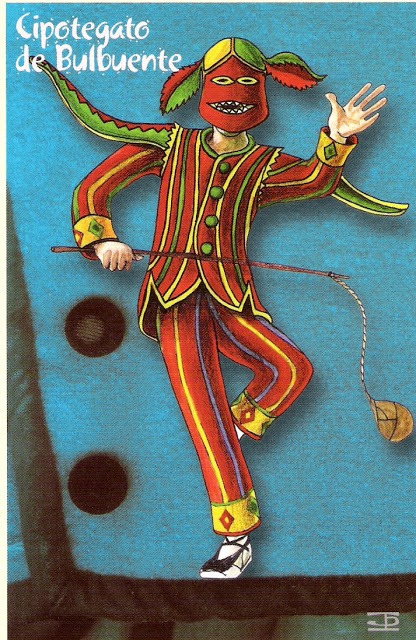 |
| Cipotegato de Bulbuente (Zaragoza) según una colección de láminas aparecida hace unos años |
Un tocayo mío, Carlos Cebrián
González publicó en los años noventa un libro titulado “Así celebra Aragón sus fiestas” (Asoce Editores, Zaragoza 1993). En
esta publicación hace especial mención a los dances y paloteados; dedicando a
las fiestas de Bulbuente (24 de agosto) casi seis páginas (de la 47 a la 52) y
en particular a su dance y paloteado en honor a San Bartolomé que según el
autor, “es uno de los más antiguos e interesantes de todo Aragón”. Entrevista a
Francisco Javier Aznar quien es profesor de EGB y ha investigado el dance del
pueblo, además de enseñar a los jóvenes “los fundamentos, evolución y forma de
interpretar los papeles, además de formar parte de una saga familiar de
danzantes en el pueblo”.
Según recoge Cebrián: los 8
paloteadores inician el día de San Bartolomé a las nueve de la mañana con la
diana y pasacalles para más tarde, sobre las 11, junto con las autoridades
municipales homenajear a las personas de mayor edad que viven en el pueblo. Otro
personaje interesante en este día es el cipotegato que acompaña a los danzantes
abriendo la procesión, portando una vara con la que espanta a los niños y “hace
corro” para que bailen los paloteadores. Aunque la representación de Bulbuente
corresponde al género de las “pastoradas” según cuenta Aznar, el dance posee al
menos 10 textos completos diferentes, más otros incompletos. Por ejemplo y en
1983 se recuperó un baile de moros y cristianos, un año más tarde se escenificó
una pastorada escrita en 1882, en 1985 un dance escrito por Juan Clavería y en
1987 se puso en escena el llamado “Dance del Sacristán”, ya que en esta
representación interviene este simpático personaje en sustitución del
Cipotegato. “Participa en algunos textos como un personaje más, mientras que en
otros se limita a contar los episodios que han sucedió en el pueblo de forma
irónica, dándoles una chispa graciosa y antes del baile. Actúa también como el
cipotegato, a modo de animador en los intermedios.
Recientemente se ha sabido que
gracias a la labor de investigación llevada a cabo por Guillermo Carranza: el
dance de Bulbuente es, por el momento, el más antiguo documentado en Aragón.
Basándose para ello en las anotaciones encontradas en los libros contables del
Ayuntamiento. “La más explícita y antigua data de 1596 y hace referencia a la
participación de los danzantes y “el juglar” en la procesión del Corpus de ese
año, aunque hay anotaciones de pagos al gaitero (complemento necesario para el
dance) en años anteriores”:
http://cesbor.blogspot.com/2021/08/el-dance-de-bulbuente-el-mas-antiguo-de.html.
La tradición estuvo a punto de
perderse pero en 1978 pero gracias a Alfonso Laborda y la ilusión de unos
cuantos jóvenes del pueblo se salvó. Se recuperaron las Cortesías (gracias al
trabajo de Antonio Trives) se suprimió el himno nacional y se incorporó al
dance un nuevo trenzado y en 1982 se resucitó al Cipotegato con el fin de
“criticar al vecindario”. En cuanto a la vestimenta, ésta ha ido cambiando a lo
largo del siglo XX. Antes de la guerra civil se lucía calzón negro de baturro,
faja azul o negra, camisa blanca, chaleco negro, pañuelo a la cabeza y sayetas o faldillas. Tras bastantes
transformaciones durante la segunda mitad del siglo, en la actualidad consiste
en una camisa blanca, bastante larga que termina en unas faldillas, está sujeta
por una faja negra y se luce calzón corto y alpargatas. El cipotegato viste un
traje rojo con rayas verdes, amarillas y blancas, llevando la cara tapada por
un capuchón y una máscara. El diablo de la parte teatral también lleva una
máscara. Aunque el paloteado no ha dejado nunca de bailarse, la representación
teatral ha estado décadas sin llevarse a cabo. Por vez primera en 1975
intervinieron chicas y ahora son un elemento habitual y mayoritario. Antiguamente
se bailaba con dulzaina y tamboril, a partir de los años 30 del siglo XX
intervino la banda de música, cuando ésta desapareció se contrató a los
dulzaineros de Estella (Navarra) posteriormente vinieron unos músicos de Gallur
y más tarde la banda de Tarazona. En los años 70 (XX) se recuperaron las
dulzainas gracias a Blas Coscollar y José Alberto Aznar quienes enseñaron a los
vecinos y desde entonces son los que acompañan a la comparsa.
El lugar habitual de representación
es la plaza de la Iglesia o de los Santos, a la sombra de un gran árbol que en
su día reemplazó al gigantesco olmo que presidió la vida del pueblo durante
años y que constituía el corazón de la localidad. Preside el acto San Bartolomé
en su peana y sujetando con su mano derecha una pila de típicos roscones. A sus
pies se muestra otro roscón, éste solo, gigantesco y adornado con dulces. Esta
obra de repostería habrá sido elaborada por encargo de la cofradía y se
sorteará al finalizar el acto entre las personas que anteriormente hayan
comprado boletos para su rifa. Partiendo de los brazos de la peana del Santo,
el público describirá un círculo en cuyo centro se desarrollará la escena. En
primera fila y en unos bancos dispuestos al efecto se colocarán las
autoridades, sacerdotes y personas mayores del pueblo, mientras que los niños,
de ambos sexos, se sentarán en el suelo y en primera línea, ávidos por presenciar
un espectáculo del que serán protagonistas en su día, cuando sean mayores. Los
actores hablan a viva voz, sin utilizar megafonía ya que se intentó hacerlo de
esta manera pero el experimento fracasó.
Según un protocolo repetido año tras
año, los paloteadores esperan a las autoridades en la plaza del palacio, donde
se encuentra el ayuntamiento y desde allí enfilan en línea recta el camino que
les separa de la iglesia parroquial de Santa María. Una vez ante las puertas
del templo, forman un pasillo haciendo un arco con sus palos, bajo los cuales
pasará la corporación municipal y resto de autoridades que asisten a los
oficios. Terminada la misa y justo cuando San Bartolomé sale de la iglesia para
la procesión, se hacen las cortesías: “los danzantes se arrodillan ante el
santo y dan unos pasos hacia adelante, otros hacia atrás y unas genuflexiones”.
Durante la procesión los bailadores van delante de la peana ejecutando un pasacalles.
Esta pieza es representada con bastante ligereza no obstante y a pesar de esto,
la musica es ceremoniosa y posee cierta cadencia solemne en el ritmo, durante
la misma los ejecutores no bailan con los pies, tan solo hacen chocar sus palos
al son de la música, que recuerda mucho al pasacalles tradicional que también
se ejecuta durante la procesión por los danzantes de Añón de Moncayo.
Las mudanzas más habituales son el
pasodoble, es uno de los que más éxito tiene, diana, jota, habanera, pasacalles
en la procesión y el vals. El baile de cintas tiene tres partes en una misma
melodía: el trenzado simple, doble y por parejas. El doble consiste en que cada
bailador gira y da vuelta sobre su compañero, haciendo composiciones diversas
que luego irán ejecutando con destreza. Por parejas se sujetan con una mano por
la cintura, mientras con la otra sostienen la cinta, Cuatro danzantes van en un
sentido y los otros por el contrario, haciendo composición de dos en dos.
La parte teatral en si misma
corresponde al género de las pastoradas, contando con los personajes característicos
en las mismas. La presentación corre a cargo del mayoral que abrirá el diálogo entre
los pastores que será interrumpido por el diablo, quien con su labor destructiva
habitual, tratará por todos los medios de asustar los pastores para que no
puedan celebrar la fiesta. Aparecerá el ángel y lucharán entre sí; el bien
contra el mal venciendo el primero, tras lo cual la celebración podrá
desarrollarse sin ningún problema. Tras el diabólico boicot se dirán las
alabanzas al santo por los danzantes y en las que se irá narrando la vida de
Bartolomé, que correrá a cargo del mayoral. Éste narra la vida del Apóstol de
una manera más o menos idealizada, pues no hay constancia de la misma. El texto
viene a decir que el monarca “Polemón”, rey de Armenia tenía a su esposa
gravemente enferma y ningún médico podía sanarla. Enterado el rey de las
virtudes curativas de Bartolomé le encargó dicha misión que él aceptó bajo la
condición de que si sanaba la princesa, toda la corte se convertiría al
cristianismo y con ellos el reino. En contra de lo que se señalan algunos cronistas,
la reina se curó y se obró el milagro de la conversión. El caso es que Polemón
tenía un hermano idólatra que se negaba a obedecer a su hermano y que se
llamaba “Asitarges” éste al ver el avance de los cristianos y para frenarlo,
derrocó a su hermano y ordenó despellejar al santo, cortarle la cabeza y
crucificarlo para escarmiento de herejes.
Tras la cita de la vida y obra del
santo vendrá la despedida del mayoral y para finalizar la representación,
intervendrá el cipotegato que hará un repaso de los chismes que han ocurrido en
el pueblo durante el último año, pasando revista de las cosas más interesantes.
Tras esto llegará el momento del paloteado. Se hará un inciso para la rifa del
roscón y se pasará la bandeja al público asistente. La función concluirá con el
baile de las cintas. Con el dinero recaudado por la bandeja, los danzantes se
lo gastarán en una merienda, antiguamente se celebraba en las arboledas del
pueblo, pero en la actualidad se organiza en alguna bodega o en los
restaurantes de la zona y así, hasta otro año.