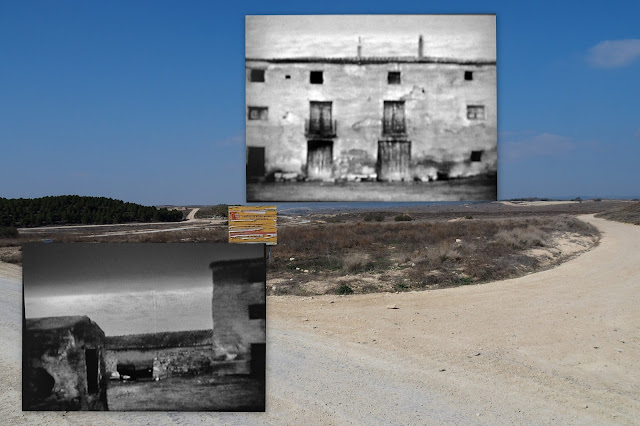jueves, 29 de marzo de 2018
viernes, 23 de marzo de 2018
Protestantes: Las iglesias cristianas reformadas
La llamada Iglesia Protestante nace de las grandes
reformas aparecen en el seno del Cristianismo occidental a lo largo del siglo
XVI y también son el origen de los modernos estados nación y de las
revoluciones burguesas y liberales.
Bibliografía:
Greengrass, Mark. La destrucción de la cristiandad, Pasado y Presente. Barcelona
2015.
Lutz, Heinrich, Reforma
y Contrarreforma, Alianza, Madrid 2016.
Max Weber. Ética
protestante y el espíritu del capitalismo, 1905 (Alianza Editorial 2012).
Miret Magdalena, Enrique “Prólogo”. Diccionario de Religiones, Biblioteca El
Mundo – Espasa Calpe. Madrid 2004.
Enlaces:
Para saber más sobre las religiones protestantes
Película:
Irving Pichel. Martin
Luther (Lutero) Inglaterra 1953.
Pedro Amalio López. Las Brujas de Salem (adaptación de la obra de Arthur Miller para
Estudio 1) RTVE. 1965.
Música:
Aretha
Franklin. “Never Grow old”, Song of fath
1956.
Madonna. Like
a prayer, 1989.
Viva la gente, Estados Unidos 1965: “Viva la
gente”.
Fotografía:
Muro de los reformadores en Ginebra (Suiza).
domingo, 18 de marzo de 2018
Ruesta ¿se hunde?
Madóz describe Ruesta como un ayuntamiento de la
provincia y audiencia territorial de Zaragoza (de la que dista 30 horas de
camino). Que se encuentra dentro del partido judicial de Sos y pertenece a la
diócesis de Jaca. Situado en llano; entre los ríos Rigal y Aragón, en la margen
izquierda de este último, goza de buena ventilación y clima saludable. Parece guardar
el paso del camino de Santiago antes de entrar en la vecina Navarra, camino de
Javier y Sangüesa, frente a los pasos pirenaicos que se encuentran a la otra
orilla del Aragón. A mediados del siglo XIX contaba con 400 casas (eso eran
muchos vecinos) que se distribuían en varias calles y 2 plazas. Tenía una
escuela de niños dotada con 4.300 reales y otra de niñas con 550 reales (triste
realidad). La iglesia estaba dedicada a nuestra Señora de la Asunción, era de
segundo ascenso y estaba servida por un cura párroco un coadjutor y un
beneficiado, todos perpetuos nombrados por el rey en los 8 meses primeros del
año y en casos de reserva o para los 4 restantes lo era por el que ejercía como
prior del Monasterio de San Juan de la Peña. Había también en el pueblo tres
ermitas dedicadas cada una a San Sebastián, Santiago Apóstol y San Juan
Bautista, así había también discurrían 3 fuentes públicas en las afueras del
casco urbano, no hay que olvidar que Ruesta se encuentra en el camino Aragonés
hacia Santiago. El término confinaba por entonces con otros pueblos de la Canal
de Berdún como Escó, Artieda Undués-Pintao, Urriés, Undués de Lerda y Tiermas.
Madóz destaca que en la parte superior del pueblo, hacia el oeste, se ven las
paredes desmoronadas de un antiguo castillo que, según se cuenta fue obra de
moros. El terreno es montuoso y fértil, regado con dos huertas abastecidas por
el Aragón y el Rigal, los cuales fertilizan también otros muchos hortales que
producen exquisitas camuesas y otras frutas, también los vecinos se dedicaban
por entonces al cultivo del viñedo.
Se cuenta que los reyes Ramiro I de Aragón y don
Sancho de Navarra, ajustando algunas diferencias que mediaban entre ellos en
este lugar y corriendo el año 1054, se dieron rehenes; cediendo don Sancho a
don Ramiro los lugares de Ruesta y Pitillas. Cristóbal Guitart escribe que su
castillo ya aparece mencionado en el primer cuarto del siglo X, durante las
campañas de Sancho Garcés Abarca de Pamplona contra los musulmanes, muy cerca
se disputó la mítica batalla de Olast
Su semejanza nominal con el castillo de Roita o Rueyta, situado sobre una montaña que domina la val d’Onsella y por tanto muy cercano,
ha originado confusiones e incluso algunos autores han localizado en Ruesta la
fortaleza de Cer castiello que figura
también en el siglo X. Guitart añade que se conserva una lista con 24 nombres
de tenentes que lo custodiaron hasta 1190, superando con esto a todos castillos
altoaragoneses. En el siglo XV Ruesta pertenecía a los Urriés, señores de la
baronía de Ayerbe.
En cuanto a la fortaleza y a pesar de su
antigüedad, la fábrica actual no parece anterior a fines del siglo XIII, difiriendo
estructuralmente de los primitivos castillos altoaragoneses que se
caracterizaban por poseer tan solo una torre y un recinto que la rodeaba. Según
un documento que se conserva y que está fechado en 1283, el infante Alfonso,
hijo de Pedro III, envió a Martín de Leet fortificar Ruesta, Tiermas y
Salvatierra con el fin de prevenir una invasión franco-navarra, su traza actual
por tanto es posible que proceda de esa fecha. Su planta es rectangular y por
el único alzado conservado en uno de los lados menores, posee dos torres de
esquina y una torre mayor en el centro del lado relativamente integra, con sus
almenas y dividida en cuatro plantas. La iglesia parroquial es de piedra de
sillería y se levanta sobre la ladera de una colina. La torre campanario es de
planta cuadrada, con un gracioso minarete como remate. El interior es de planta
gótica, pero el templo ya no tiene el encanto de antaño. En la plaza mayor se
levantan tres edificios que datan del siglo XV con portalón de arcos apuntados
y ventanales góticos en el piso noble
Según el Anuario
de información técnica y comercial de la provincia de Zaragoza (editado en
1950) Ruesta había pasado de 500 habitantes en 1930 a 400 tras la Guerra Civil
con todo, el pueblo todavía poseía cierta actividad agrícola e incluso
comercial. Su alcalde se llamaba por entonces Agustín Escuer García; tenía dos
escuelas, un párroco llamado Ramón Cadenas Leris, albañiles, tres cafés, una
carpintería, tres tiendas de comestibles, un estanco y un hermoso frontón
inaugurado en 1934. Pero su suerte estaba echada, como la de todas localidades
ribereñas del pantano de Yesa que fue inaugurado en 1959 y que supuso la
despoblación de abandono de toda la zona. Alfonso Zapater habla con Vicente
Pérez Ventura, uno de los últimos supervivientes de esta localidad y que se
estableció en Zaragoza abriendo un bar en la calle Checa, en pleno barrio de
Torrero (“El gran Venecia”). Dice que comenzó a abandonarse hacia 1965, pasando
a depender del Ayuntamiento de Urriés, aunque era propiedad de la Confederación Hidrográfica del Ebro,
recuerda que el último alcalde se llamaba David Clemente. Según cuenta Zapater
“los que carecían de fincas no llegaron a cobrar más allá de cuarenta mil o
cincuenta mil pesetas de la época, porque nos aplicaron la valoración afectada
varios lustros atrás, cuando se aprobaron las obras del pantano a finales de la
década de los veinte (siglo XX).
Desde los años ochenta del siglo pasado, la Che, cedió el uso del casco urbano al
sindicato anarquista CGT, con el fin de aprovechar el espacio y recuperar el
casco urbano, sin embargo en los últimos tiempos se han disparado las alarmas
sobre el estado de conservación no solo del pueblo, sino también de la
fortificación, la iglesia y otros elementos arquitectónicos que hacen pensar en
un futuro bastante triste para este bello enclave de las Altas Cinco Villas
zaragozanas.
Bibliografía:
Guitart, Cristobal. Castillos de Zaragoza, “Castillos de Iberia”. Ediciones Lancia.
León 1992.
La Peña Paul, Ana Isabel: “Ruesta” en Gran Enciclopedia Aragonesa (tomo 11).
Unali Ediciones, Zaragoza 1981.
Madóz, Pascual. Diccionario
Geográfico Estadístico Histórico 1845-1850: “Zaragoza” (edición Facsímil).
Diputación General de Aragón 1985.
Zapater, Alfonso. Aragón pueblo a pueblo (tomo 8) Ediciones Aguaviva. Zaragoza 1986:
“Ruesta” págs. 2121-22.
viernes, 16 de marzo de 2018
Ruy Gómez de Silva: El príncipe de Éboli
La princesa de Éboli es muy conocida pero poco o
nada se sabe de su marido, Ruy Gómez de Silva, auténtico protagonista en la
sombra de muchos episodios vividos en España durante el siglo XVI, pero cuya
temprana muerte arrebató la fama que si alcanzó su mujer.
http://www.ivoox.com/ruy-gomez-silva-el-principe-eboli-audios-mp3_rf_24572862_1.html
Bibliografía:
Rocafort, Guillermo. El Príncipe de Éboli: Ruy Gómez de Silva, Aurea Editores. Barcelona
2007.
García cárcel, Ricardo, Jaime Contreras &
Antoni Simón Tarrés. Historia de España:
La España de los Austrias I (nº6), Colección Austral – Biblioteca el Mundo.
Editorial Espasa Calpe. Madrid 2005.
Película:
Terence Young. La
princesa de Éboli. Estados Unidos 1955 (Con Olivia de Havilland como Ana de
Mendoza).
Música:
Giuseppe Verdi. Hernani o “El honor castellano”
ópera en cuatro actos, con libreto de Francesco María Piave. Basada en un drama
de Victor Hugo, fue estrenada en el Teatro de la Fenice en Venecia el 9 de
marzo de 1844. Narra una presunta aventura amorosa del Príncipe de Éboli; Ruy
Gómez de Silva.
Interpreta Orquesta Sinfónica de Madrid bajo la
dirección musical de Roberto Tolomelli.
Anónimo: Danza
con laud, española siglo XVI
Antonio Cabezón (músico del Renacimiento español) Folias
Hespérion XX & Jordi Savall.
Nacho García & Antonio Vega: Nacha Pop. Lucha
de gigantes (1987. Un país de música 2 “Los
alegres 80”. El País, Madrid 2002.
Fotografía:
Retrato de Ruy Gómez de Silva realizado por
Bartolomé González y que se conserva en la colegiata de la Asunción de Pastrana
(Guadalajara).
jueves, 15 de marzo de 2018
Tierra de los Rucones
 |
| Valle del Aragón, donde al parecer habitaban los rucones |
Pascual
Madoz cita en su Diccionario
enciclopédico[1]
al primitivo pueblo de los rucones. Estos serían quienes darían nombre, entre
otros territorios al valle de Roncal y a La Rioja. Las primeras citas que
tenemos de los rucones se las debemos a San Isidoro, quien recoge que los reyes
visigodos Sisebuto y Suintila les hicieron guerras. El monje de Albelda los
llama vascones y es que de rucón, por deformación, fácilmente se pasa a decir
vascón. Otro monje de la Edad Media, llamado el Biclarense los llama “aragones”,
considerando por tanto que Aragón proviene de la degeneración de rucón, siendo
el río y el reino; el de los rucones. Prosigue diciendo Madoz que el padre
Henao, después de arduas disquisiciones, llegó a la conclusión de que los
rucones eran riojanos. En el siglo VI (tiempo de los godos) eran limítrofes con
los suevos quienes, encabezados por su rey Miro y hacia el año 572, atacan a
los rucones. La idea que defiende esta tesis es que Ruconia (añadiéndose la
terminación latina “nia”), da nombre al río Oca, afluente burgalés del Ebro,
que también se conoce como Besga.
Sea
cierta una u otra hipótesis, los rucones aparecen citados por vez primera en el
siglo VI, con motivo de enfrentamientos con los reyes visigodos. Si es así, es
posible que ya estuvieran siglos antes y que seguramente se trate de tribus
traídas por los romanos para guerrear en Hispania y colonizar después la península
Ibérica, bien deportados de sus regiones originales, bien por haber pertenecido
a sus legiones y luego, como premio, fueran asentadas sobre los territorios que
se habían conquistado. Hay quien dice que provienen del Cáucaso (Georgia o
Armenia). Con todo, no es seguro que la palabra Aragón provenga de Rucón,
aunque es posible que este pueblo habitara en la margen occidental de dicho
cauce, hasta las montañas vascas por el norte y al sur se extendiera hacia las
sierras riojanas y es que, el Aragón también divide Navarra en dos.
Aparte
de todas estas conjeturas e impresiones, no existe una vinculación reconocida
entre los antiguos íberos y la meseta armenia, ni entre la Iberia georgiana con
la española. Incluso las semejanzas idiomáticas entre el vasco y el armenio o
el georgiano no están claras, ya que estas son lenguas indoeuropeas y el
euskera no (en mi opinión personal el vasco no es una lengua en sí, sino un
conglomerado de diversas, entre las que estaría el Latín, el Celta, el
Aquitano, etc.). En cuanto a la similitud del término Iberia; esta denominación
fue la que dieron los griegos a la costa levantina y por extensión a la
totalidad del territorio peninsular. Todo parece indicar que fue impuesta por
los foceos, en recuerdo por la actual república de Georgia, donde había un río
Iber. Se empleó el mismo nombre para designar las dos regiones extremas al
oeste y al este del mundo conocido, bien es cierto que más occidentales estaban
las costas gaditanas e incluso el Guadiana. El concepto iberización es
utilizado por los historiadores de la antigua Hispania para definir el proceso
de formación e influjo en otros pueblos vecinos, e iniciado por los griegos. Gracias
a esta influencia, los primitivos pueblos ibéricos abandonan progresivamente la
producción doméstica, adoptan la vivienda cuadrangular, el hierro, el torno de
alfarero y las esculturas tan perfectamente talladas como la Dama de Elche. La
proliferación de poblados y la explotación más sistemática del suelo, favorecen
la consolidación de los rasgos culturales propiamente ibéricos, entre los que
destaca la adopción de la escritura a partir del siglo V a. C.
 |
| Paisaje de Ruconia |
[1]
Madoz, Pascual. Diccionario
Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de Ultramar,
Madrid (tomo XIII) 1845-1850.
Lafuente, Modesto. Historia General de España, (tomo 2) Montaner y Simón, editores. Madrid 1888.
sábado, 10 de marzo de 2018
Socarrón
Socarrón, viene de “socarrar” o lo que es lo mismo
quemar en exceso, quedar chamuscado, cuando un quiso se socarra es que se ha
quemado o se ha pegado a la sartén. Socarrón es aquella persona que tiene sentido
del humor “negro”, con doble sentido, no carente de cierta inteligencia y a
veces incluso mala intención. El socarrón es una característica muy típica del
humor aragonés. Algo que sorprende a los foráneos es que un aragonés se
distingue cuando pregunta ¿ya has venido? a una persona que acaba de llegar. Hoy
en Juslibol me he encontrado con una buena muestra de humor socarrón aragonés:
Calle del Almacén, la calle del Almacén es la calle
del Cementerio, esa es una acepción socarrona aragonesa típica.
Ejemplo: Fulano ha dejado de fumar (se ha muerto),
esta tarde lo llevan al almacén (lo entierran). Algunos le llaman también al
cementerio, “el archivo”.
viernes, 9 de marzo de 2018
Venta de Coscón (ayer y hoy)
Otra foto para el recuerdo, como fondo la explanada
de entrada al campo de maniobras de San Gregorio, a la altura del kilómetros 10
de la carretera entre Villanueva de Gállego y Castejón de Valdejasa (Zaragoza),
justo a la entra del Castellar. En esa explanada que ahora es un erial, allí
mismo paso más de una noche el rey emérito Juan Carlos I, y no precisamente al
raso, sino en el edificio que aparece en la fotografía superior, que no es otro
que la desaparecida Venta de Coscón.
La
referencia más antigua que he encontrado sobre este edificio data del
siglo XV, en el fogaje de 1485, pero estoy seguro que es anterior, seguramente
ya era una venta en tiempo de los romanos, pues por allí mismo discurría una de
las vías que unía Zaragoza con las Cinco Villas y seguramente Pamplona. Me
ronda por la cabeza que en este lugar, que parece predestinado, tuvo lugar la
reunión entre el Cid y Sancho Ramírez que hacen referencia se celebró a cuatro
leguas de Zaragoza por el tema de la ocupación del Castellar (la venta se
encuentra a 21 kilómetros de la ciudad que son cuatro leguas). Allí se alojó
Palafox un par de veces entre ambos sitios de Zaragoza también y se dice que en
esa Venta se basó Cervantes incluso para un episodio del Quijote, ese en el que
descubre la obra de Avellaneda y decide no entrar en Zaragoza y marcharse a
Barcelona directamente.
De la venta tan solo queda hoy día la balsa que se
encontraba en su parte posterior y que en ocasiones aún se llena y cerca, al
menos hasta hace unos años, se encontraban unas ruinas que eran conocidas por “el
santuario” y justo en la entrada del Campo, cerca de la alambrada, todavía se
conserva un pilón en el lugar donde se encontraba el “pozo de la venta” que
parece en su estado original en la imagen inferior, más o menos donde se
encontraba.
Otro edificio aragonés con historia del que tan
solo nos queda la memoria y alguna foto.
Torre del Carmen Alta (ayer y hoy)
El otro día encontré la foto en blanco y negro que
publicó en Facebook Rafael Margalé, que es un auténtico archivo de imágenes
aragonesas. Al verla me vino a la memoria esta torre que muchos hemos conocido
desde niños, al lado de la carretera de Huesca, a la salida de Zaragoza y justo
en frente de la Academia General Militar. Siempre me llamó la atención su majestuosidad,
su elegancia. Muy parecida a la torre del Hospitalico de Villanueva, pero mucho
mayor que aquella y con más dependencias además, la vista estaba rematada por esta
puerta que, aunque pequeña, era monumental gracias a las bolas situadas en los
extremos de la parte superior y que algunos decían, procedían de la Puerta del
Carmen de Zaragoza, al fin y al cabo esta era la llamada Torre del Carmen Alta,
en contraposición con la Baja que se encuentra más o menos a un kilómetro en
dirección al Gállego, en plena huerta entre Cogullada y San Juan de Mozarrifar.
Este edificio, además de ser representativo de las
torres zaragozanas de los siglos XVII y XVIII, pose una historia singular. Se
cuenta que en ella se alojaron el Estado mayor francés de la margen izquierda,
durante los asedios a Zaragoza e incluso que en ella vivió Suchet. También se
dice que se pensó en “acondicionarla” como campo de concentración durante la
Guerra Civil, pero que al final el ejército se decantó por la papelera de San
Juan, a cambio de que en sus terrenos se cultivaran “coles” para suministro de
los presos. Se cuenta que al ser abandonada, comenzó a ser invadida por transeúntes
que arrasaban sus dependencias y que se derribó por eso mismo, para evitar
males mayores, una pena.
Siempre que pasaba pensaba lo mismo, tengo que
hacerle una foto, hasta que un día pasé y ya no estaba, la habían derribado,
menos mal que don Rafael tuvo la oportunidad de hacerlo, si no tan solo nos
quedaría la memoria, así al menos nos queda una leve imagen de lo que fue y de
lo que es hoy en día.
jueves, 8 de marzo de 2018
Mata Hari: la espía que no fue
 |
| Mata Hari en sus mejores momentos |
La espía más
famosa del mundo Mata Hari, símbolo del cotilleo universal, tuvo a sus espaldas una vida intensa de aventuras y
de lucha por la supervivencia. Se ha escrito mucho sobre ella pero se ha
fantaseado bastante sobre su capacidad indagatoria, parece ser que no fue ni
tan espía ni tan traidora, en definitiva un mito.
http://www.ivoox.com/mata-hari-la-espia-no-fue-audios-mp3_rf_24295223_1.html
Bibliografía:
Shipman, Pat. Mata Hari. Espia, víctima, mito, Edhasa
editorial. Barcelona 2011.
Warren Howe,
Russell. Mata Hari, Ediciones B. Barcelona 2002.
Película:
George
Fitzmaurice. Mata Hari, Estados
Unidos 1931: con Greta Garbo en el papel de la mítica espía y que convirtió al
personaje en inolvidable.
Curtis
Harrington. Mata Hari, Estados Unidos
1985: Con otro mito del erotismo en el papel de la mítica espía, Sylvia Kristel
Julius Berg, Dennis Berry & Olga Ryashina (Guion: Oleg Kirillov, Igor
Ter-Karapetov)
Mata Hari (miniseries para TV, producción rusa) 2016.
Música:
Ludwig Minkus
& Marius Petipa. La Bayadera
(ballet clásico) “Muerte de Nikita”. Estreno: Teatro Bolshoi 23 de enero de
1877.
Amy Winehouse. “Black
to back” 2006.
Kaempherth, B.
“Extraños en la noche” tema de la película; Espías
en acción (A man could get killed). Estados Unidos 1966 (Grandes éxitos de
películas “Palobal orquesta nº2” LP. Interpretado por Frank Sinatra: My way; the best
of Frank (The Sinatra collection CD) 1997.
Colaboración: Andrea Bonafonte &
Luko5bertura
Fotografía: Mata Hari en sus mejores momentos (Getty Images, Pieza: Guimet /RMN-Grand
Palais) publicada en Historia National Geographic nº.169.
domingo, 4 de marzo de 2018
La acción carlista de Huesca
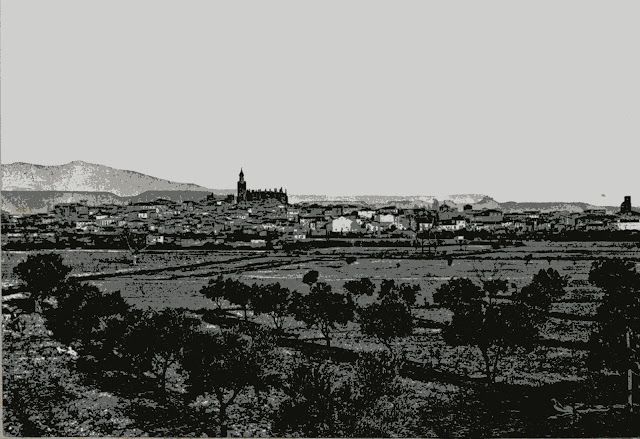 |
| Fotografía tomada de la ciudad de Huesca en la segunda mitad del siglo XIX |
A pesar de la trascendencia que tiene el 5 de marzo
en Zaragoza, en Huesca se produjo una importante acción carlista en mayo del
año anterior, es decir en 1837, bajo la dirección del mismísimo pretendiente
que con un importante ejército había formado la llamada Expedición Real. Procedente
de Navarra, pasó por las Cinco Villas y tras desechar llegar a Zaragoza,
atravesó el rio Gállego por Marracos dirigiéndose a la capital oscense, donde
entraron el día 22 de mayo sin apenas resistencia, las autoridades isabelinas
tuvieron que huir apresuradamente ante la presencia de 15.000 soldados
carlistas. El general Irribaren (liberal y pro gubernamental) estuvo aguardando
el paso de la expedición por el Ebro y le sorprendió que el enemigo hubiera
entrado en la capital pre-pirenaica. El día 24 sus tropas se presentaron en
Almudévar, a unos 20 kilómetros de la ciudad y allí dispuso dos columnas de
ataque comandadas por Van Halen y Conrad.
Los carlistas encerrados en Huesca resistieron el
embate liberal, y no solo eso sino que hicieron importantes bajas al enemigo
como la del brigadier de la Guardia Real Diego de León, sobrino del que
posteriormente se hacía célebre por su asalto al Palacio Real de Madrid. Irribarren
también fue herido mortalmente y tuvo que ser evacuado a Almudévar mientras los
tradicionalistas, en lugar de rematar a las columnas isabelinas, se refugiaron
dentro de las ciudad oscense con el fin de celebrar el triunfo durante tres
días, tras los cuales el Pretendiente abandonó la vieja capital de reino
aragonés, para trasladarse a Barbastro y continuar así su expedición con el fin
de encontrarse con Cabrera. Aunque fueron seguidas de cerca por las tropas de Conrad,
a las que se unió el ejército de Oráa.
Hace unos años, buscando en el archivo parroquial
de mi pueblo, Villanueva de Gállego, encontré unos registros de defunción
fechados a finales de mayo de 1837 y que hacen mención a la llamada entonces “Acción
de Huesca”:
28 de mayo de 1837 murió en esta localidad un
soldado de edad treinta años, poco más o menos, herido de la acción Huesca que,
según el uniforme parecía ser granadero de la Guardia Real de Ynfantería. No se pudo averiguar su
nombre, naturaleza y demás requisitos, a pesar de las muchas diligencias que se
practicaron.
Ese mismo día falleció “N.” Capitán francés, adulto
de la Legión Auxiliar, casado, de unos cuarenta y ocho años poco más o menos,
procedente de los heridos de la acción de Huesca también. Tampoco se pudo averiguar
su nombre y fue sepultado en el cementerio de la localidad. El día 3 de junio
falleció Pablo Hernando, de edad veinte años, soldado que pasaba enfermo por la
localidad y procedente de Huesca, natural de Villacorta en Castilla, hijo de
Santiago y Florentina de Casa, naturales y vecinos de Villacorta, sepultado en
el cementerio de Villanueva.
Villanueva se encuentra a sesenta kilómetros al sur
de Huesca y a catorce de Zaragoza. Que hasta esta localidad llegaran heridos
procedentes de esa batalla, da una idea de la fuerza que tuvo el combate ocurrido
el 24 de mayo en el cual, según contabiliza Modesto Lafuente, las bajas superaron
los 2.000 hombres, a parte los prisioneros que hizo el bando carlista. Madoz
por su parte contabiliza no menos de 400 bajas las fuerzas realista mientras
que el campo de batalla estaba sembrado de cadáveres carlistas, además de 300
heridos que fueron evacuados de Huesca camino de Barbastro, donde les hizo
frente el general Oráa.
Siguiendo el registro de Defunciones de la
Parroquia del Salvador, el día 15 aparece anotado un asiento que certifica el
fallecimiento dos años antes, es decir el 26 de marzo de 1835 de un vecino del
pueblo llamado Luis Font, casado con una parroquiana de Villanueva y que fue
asesinado “por los facciosos” cuando
se encontraba en la fábrica de papel de Agoiz en Navarra y fue sorprendido por
una partida en la localidad de Ygues.
Registro Defunciones Parroquia del Salvador de
Villanueva de Gállego (tomo 8)
Lafuente, Modesto. Historia general de España (tomo 21), edición 1890, págs. 223-25.
Madoz, Pascual. Diccionario
Geográfico Estadístico Histórico, “Huesca”. Facsimil editado por Diputación
General de Aragón y AMBITO ediciones, Vallodolid 1986.
jueves, 1 de marzo de 2018
Orígenes y mitos del Carlismo
Tradicionalmente el Carlismo ha sido visto como un
conflicto familiar de los Borbones, pero la realidad es mucho más compleja que
todo eso. Sus orígenes hay que buscarlos no en el testamento de Fernando VII,
sino que son anteriores.
http://www.ivoox.com/origenes-mitos-del-carlismo-audios-mp3_rf_24158779_1.html
Bibliografía:
Canal, Jordi. El
Carlismo, Alianza Editorial “Serie Historia”. Madrid 2000.
Lafuente, Modesto. Historia General de España “tomo 19 (1822-1833)” Montaner y Simón
Editores. Barcelona 1890
Díaz Plaja, Fernando. Fernando VII: “El más querido y el más odiado de los reyes españoles”,
Editorial Planeta “Memoria de la Historia”. Barcelona 1991.
Canal, Jordi (coordinador). “El rompecabezas
carlista” (Dossier revista) La Aventura
de la Historia nº 77, págs. 45-65.
Película:
José María Tuduri. Santa Cruz: el cura guerrillero, España 1991. Película ambientada
en la Tercera Guerra Carlista.
Música:
Beethoven, Ludwing. Sinfonía nº6 en fa mayor op. 68 “Pastoral” 1º movimiento, interpretada
por la Orquesta Filarmónica de Berlín y dirigida por Lorin Maazel. “Musicalia:
los mil mejores fragmentos de la música clásica (17)”. Polygram ibérica, Madrid
1986.
Popular. El Trágala, compuesta en Cádiz hacia 1820
para insultar a los absolutistas.
Popular. Pitita, canción compuesta hacia 1823
dedicada a las partidas de facciosos.
Canciones recogidas por Joaquín Díaz y Javier Coble
en Canciones de la Guerra de la
Independencia en un CD editado en 2003 por Diputación de Valladolid y Junta
de Castilla y León.
Popular. Oriamendi:
Himno carlista por excelencia y que hace referencia a la batalla de su mismo
nombre llevada a cabo en 1837.
Colaboración:
Andrea Bonafonte & Luko5bertura
Fotografía:
Carlos María Isidro, el pretendiente por Vicente López.
Pilar Lisón Baudín
 |
| Pedro Juliá, Muc |
La fotografía es de hace exactamente diez años, se
cumplieron el pasado 25 de febrero y corresponden a la firma, posterior a la
presentación de mi primer libro; Villanueva
de Gállego: un lugar en la huerta. Se me pasó la semana pasada escribirlo
por aquello de la efemérides, pero hoy me ha venido irremediablemente a la
memoria.
La señora que aparece al fondo de la imagen, detrás
de mi calva, se llamaba Pilar. Cuando comencé mi aventura investigadora esta
señora me ayudó mucho, gracias a la información que me prestó sobre el Casino
republicano de Villanueva, pude acabar la carrera con Matrícula de Honor y
además obtener el DEA. (Diploma de Estudios Avanzados) una especie de Master en
Historia Contemporánea. Aquella información fue la base en cierta manera de ese
libro que presenté en ese día. Muchas veces una pequeña orientación, un impulso
a tiempo o asertividad pueden encauzar toda una vida y eso es lo que hizo en
cierta manera Pilar conmigo, fiel oyente, seguidora y lectora. Paciente, vital
hasta los 95 años, con una alegría que sabía transmitir alrededor ayer nos
dejó, quizás estaba preparando la partida de rabino francés que todas las
tardes jugaba con sus amigas cuando de repente se sentó y ahí se quedó.
No guardo entrevistas de ella porque, como todas
las personas que vivieron los años amargos de la Guerra no gustaba hablar de
ellos, aunque de vez en cuando algo se le escapaba. Su abuelo fue fundador del
Casino Republicano de Villanueva y su padre también lo fue, tuvo un hermano en
el maquis y otro (tío mío por cierto) se alistó en Falange para salvar la vida,
pero falleció en el Frente. Su marido también escapó de un futuro incierto, le
salvó cierta intuición y jugar al fútbol. Un día se le escaparon unas palabras
en italiano, yo le pregunté ¿Dónde había aprendido aquello? Pero ella cambió de
conversación, quizás algún pretendiente se las enseñaría. Discreta, siempre en
segundo plano, como fue su vida se ha ido. Descanse en Paz Pilar Lisón Baudín.
Marzo; el mes de germinal
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
Entrevista en el Heraldo
En la antigua Roma cuando un general entraba en triunfo en la Ciudad Eterna, a la vuelta de una campaña militar exitosa, se le organizaba un...

-
Luisa Orobia entrenando junto con Pilar Fanlo Como estamos en tiempo de Juegos Olímpicos, o al menos con el resacón que dejan uno de est...
-
Hace unos años se levantó cierta polémica con el asunto de las cabezas de los cuatro reyezuelos moros de Aragón, hasta tal extremo se ll...
-
El infantil juego de la Oca, esconde tras de sí todo un simbolismo y filosofía y vida que nos remonta a la Edad Media y al camino ...